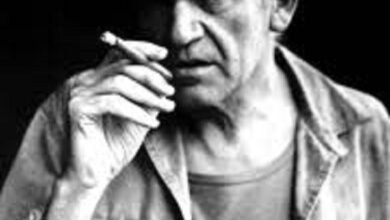El silencio. Crece la preocupación por el impacto de discursos discriminatorios en entornos laborales y por la ausencia de respuestas institucionales claras.
Por Florencia Belén Mogno
En los últimos años, América Latina atravesó una escalada sostenida en los discursos de odio que circularon por medios, redes sociales y declaraciones públicas. Lejos de tratarse de expresiones aisladas, estas manifestaciones de desprecio y estigmatización comenzaron a permear múltiples espacios de la vida cotidiana, incluyendo los lugares de trabajo.
El problema, sin embargo, no radicó solamente en su circulación, sino también en el modo en que fueron recibidas: con tolerancia, con pasividad, con una normalización preocupante que derivó en climas laborales cada vez más frágiles.
En el ámbito laboral, el efecto de este clima cultural se volvió especialmente visible. Cada comentario misógino que no encontró límite, cada chiste discriminatorio que fue relativizado o cada burla enmascarada de humor dejó una marca.
En ese contexto y de acuerdo con la información a la que accedió Diario NCO, comenzó a desarrollarse el Relevamiento DEI LATAM 2025, una iniciativa regional que busca conocer el estado de situación en materia de diversidad, equidad e inclusión dentro de las organizaciones.
Datos del relevamiento
La encuesta, que permanecerá abierta hasta agosto, ya reunió más de 820 respuestas en distintos países de América Latina. Los primeros datos arrojaron que el 42 por ciento de las personas consultadas atravesó situaciones de microagresiones, acoso o violencia en sus entornos laborales.
A su vez, solo el 29 por ciento manifestó confiar en los mecanismos institucionales de respuesta disponibles. En la mayoría de los casos, directamente no existieron políticas, protocolos ni referentes que actuaran frente a situaciones de hostigamiento o maltrato.
El problema, según señalaron las respuestas del relevamiento, no se expresó únicamente a través de agresiones explícitas. Por el contrario, en muchos casos las formas de exclusión se ejercieron mediante decisiones silenciosas.
Entre tales decisiones, el reporte mencionó: no convocar a ciertas personas a espacios clave, distribuir tareas de forma desigual, dejar fuera de conversaciones importantes o aplicar criterios de evaluación opacos. Esta sutileza dificultó aún más la posibilidad de denuncia. Sin hechos “graves” que señalar, lo que quedó fue la percepción de una injusticia sostenida que nadie quiso reparar.
Abordaje de la problemática
Desde las Naciones Unidas, el Plan de Acción de Rabat ofreció una serie de directrices para diferenciar entre la libertad de expresión y la incitación al odio. Según este marco, esa diferencia debía evaluarse considerando el contexto de la expresión, su intención, su impacto y su capacidad real de producir daño.
A partir de esa lectura, diversas organizaciones comenzaron a revisar qué tipo de expresiones permitieron circular sin consecuencias, y qué tipo de liderazgos ejercieron frente a esas situaciones. La pregunta ya no fue si alguien se había “pasado de la raya”, sino quién marcó (o no), se límite.
En contextos donde se exaltaron narrativas como “la meritocracia sin atajos”, sin reconocer las barreras estructurales que enfrentan muchos grupos, o donde se minimizaron denuncias internas por comentarios discriminatorios, se instaló un mensaje claro: no todo el mundo importaba por igual.
En ese aspecto, el informe señaló que esa desigualdad simbólica también se tradujo en condiciones materiales. Un estudio reciente de Deloitte (2025) indicó que las empresas donde se toleraron comentarios excluyentes presentaron niveles de rotación un 42 por ciento superiores al promedio, además de registrar caídas en la motivación, el compromiso y la cohesión interna.
Implicancias y estudio del caso
En sintonía con lo planteado, el relevamiento analizó que la construcción del enemigo social —ya sea como “amenaza mapuche”, “peligro migrante” o “trampa del feminismo”— funcionó como un mecanismo de diferenciación permanente.
TE PUEDE INTERESAR:
https://www.instagram.com/diarioncomatanza
https://youtube.com/@diarionco2150
https://facebook.com/diarionco
No fue casual que muchas de estas narrativas reaparecieran con fuerza en 2025, impulsadas por algoritmos que privilegiaron el contenido emocionalmente disruptivo. El auge de las plataformas de video de formato breve facilitó la viralización de frases que banalizaron la violencia o que desinformaron con notable eficacia.
Frente a este escenario, las organizaciones no pudieron permanecer ajenas. Cada silencio ante un comentario hostil, cada falta de reacción ante una declaración estigmatizante, se interpretó como un posicionamiento. Y esa forma de avalar, aunque no haya sido explícita, construyó un marco institucional que legitimó la exclusión.
El resultado no solo fue el debilitamiento del tejido interno, sino también una pérdida significativa de sentido colectivo: ¿cómo sostener un proyecto compartido si no se cuida a quienes lo integran?
En tiempos donde la agresión encontró múltiples formas de disfrazarse, mirar hacia otro lado dejó de ser una opción neutra. Cuidar el trabajo —en todos sus sentidos— implicó también cuidar el lenguaje, establecer límites claros y sostener la legitimidad de todas las personas que construyen, día a día, los espacios comunes. Porque si el discurso de odio avanza sin freno, lo que se resiente no es solo la convivencia: es la posibilidad misma de construir comunidad.
Fuente fotografías: DEI LATAM.