
En esta entrega se hablará sobre su incursión en la narrativa, la dramaturgia y el ensayo, y otros temas más.
Por Rolando Revagliatti

¿Incursionaste en la narrativa, en la dramaturgia o en el ensayo?
CS — Leí cuentos y novelas ávidamente durante mi infancia y mi adolescencia. Sin embargo, intentar escribir algo así como un cuento o llevar siquiera un diario me mataba de aburrimiento. Ensayos tuve que consumir y escribir como parte de mi carrera académica: pura actividad intelectual, nada de magia. En cuanto a la dramaturgia, cuando era niña disfrutaba de inventar guiones de historias y actuarlos con una amiga. También me divirtió, ya adulta, frecuentar un taller de teatro durante algunos meses. Pero la diversión se terminaba para mí cuando se acababa la improvisación: prefiero, en la expresión histriónica, lo lúdico y lo espontáneo.
¿Me equivoco si se me da por imaginar que suscribirás en su totalidad estas afirmaciones de Raúl Gustavo Aguirre?: “El ejercicio de la poesía se tratará de una tragedia, y para colmo, de una tragedia solitaria: mal leídos y peor comprendidos, todos los verdaderos poetas, a pesar de las apariencias, son (desde el punto de vista del público) póstumos. La ventura del poeta es otra: consiste en realizarse en su supremo acto de comunicación (que es siempre un don, una entrega de sí mismo a los otros), realizarse en el acto supremo del poema. Y allí termina lo principal. El resto es circunstancia, azar, ruido o silencio de la Feria, y nada más. Literatura: el resto es literatura…”
CS — El poema es comunión: interpelar a otro o sentirse interpelado por otro a través del arte genera una conexión profunda, maravillosa. Uno lee o escribe para tocar el alma, la propia y la del otro. Por eso es imprescindible ser uno mismo al crear, no mentirse, no impostarse.
No concibo la creación si no es desde la propia singularidad y la propia verdad. Tampoco reniego de la soledad del que escribe: como somos únicos, en el fondo todos estamos solos. Es más, a veces la comprensión del mundo y de la vida nos es posible sólo cuando conseguimos aceptar la soledad. Es desde esa consciencia de nuestra soledad esencial que podemos interpelar a otros seres humanos.
Cualidades: ¿en qué orden?: el valor, la bondad, la inteligencia, el humor.
CS — Ninguna alcanza por sí sola. Sólo adquirir consciencia de las fluctuaciones de esas cualidades en nuestro espíritu puede ayudarnos a tratar de ser mejores. Si tengo que elegir me inclinaría por la humildad y la capacidad de dar y recibir amor.
¿Qué talento podés haber sospechado que tendrías y no te empeñaste en desarrollar?
CS — Tengo facilidad para los idiomas, pero siempre me pareció aburrido estudiarlos en una academia, fuera del contexto del uso cotidiano. Hubiera querido aprenderlos como aprendí el castellano: escuchando, hablando, inmersa en situaciones existenciales reales. No tuve esa oportunidad hasta el momento. Estudié algunos idiomas cuando fue preciso por distintos motivos: inglés, portugués, francés. También soy bastante histriónica. Me gusta entretener y divertir a la gente en las reuniones, actúo espontáneamente. Disfruto frente al micrófono o sobre el escenario.
¿Cuál considerás tu mayor extravagancia?
CS — Un amigo mío, escritor, solía definirme como “un espíritu libre”. Tal vez mi extravagancia sea el ejercicio persistente de la libertad, para mí misma y para con los otros. Respetar y promover la libertad de quienes me rodean es también ser libre.
¿Qué esperás y qué no esperás de tus amigos?
CS — Casi no tengo amigos ni amigas. No espero nada de ellos y me gusta pensar que ellos no esperan nada de mí. De ese modo todo lo que podamos recibir el uno del otro resulta una sorpresa. Siempre confío en que sea una sorpresa agradable, pero estoy preparada para lo desagradable, también.
¿Cuál ha sido tu recorrido en el específico área de la docencia? ¿En qué instituciones?
CS — Nunca fue mi vocación dar clases. Lo hice en la universidad durante unos años porque me ofrecieron el trabajo y el dinero me venía bien. Me di cuenta de que como docente lo pasaba mal porque carecía de fe: fe en la disciplina que dictaba y en la institución. Eso provocaba que tampoco tuviera ninguna confianza en el proceso de enseñar y de aprender.
Lo terminé de comprender cuando tuve la oportunidad de dar una clase de yoga: me sentí muy bien, porque sí creo en la disciplina y en quienes la practicamos. De todas formas, tampoco es mi objetivo enseñar yoga: estudié y sigo estudiando con la intención de mejorar mi práctica diaria.

¿Cuál de tus poemarios considerás que más te conforma y por qué?
CS — No lo sé. No es algo que me interese analizar. En lo más reciente suelo reconocerme más, pero no reniego de lo publicado —por más que, si me enfrentan a un libro viejo, pueda avergonzarme de una palabra, de un verso o de todo un poema—. El arrepentimiento es el más inútil de los sentimientos. Procuro confiar en mi criterio, en mi intuición, en mi trabajo: selecciono y corrijo intensamente antes de publicar. Es mucho más lo que he desechado que lo he publicado. Tampoco invierto tiempo en revisar lo ya publicado: ya no soy la misma, no soy la que escribió ayer. Vivo y escribo hoy.
Rodolfo Walsh infería que “la literatura es, entre otras cosas, un avance laborioso a través de la propia estupidez.” ¿Qué es para vos, entre otras cosas, la literatura?
CS — La palabra literatura remite para mí a una asignatura académica: no me habla de poesía. Por eso no me interesa gran cosa el concepto de “literatura” ni las obras literarias que no son poesía. La poesía entró en mi vida espontáneamente, se me reveló, me deslumbró. Eso no me pasó nunca con otro tipo de escritura literaria. Creo que lo que es capaz de tocarnos de esa manera es arte, el resto no.
¿Cómo procediste en la concepción de ese poemario que lleva por título el apellido del pintor austríaco Gustav Klimt (1862-1918)?
CS — Procuro que cada uno de mis libros constituya realmente una obra, es decir, que guarde coherencia semántica y estilística. Suelo ordenar los poemas en capítulos, atendiendo a los matices que en ese sentido van apareciendo: cada sección tiene su propio clima, su color particular. Y el título de los libros es siempre un verso o el fragmento de un verso que, además de gustarme y parecerme atractivo para el lector, condensa, de alguna manera, el espíritu del libro. “Klimt” no habla del pintor: se refiere en un poema a uno de sus cuadros. La conexión que guarda el título con los diferentes componentes de la obra es múltiple, difícil de explicar: prefiero que cada lector la conciba por sí mismo.

Carina Sedevich selecciona poemas de su autoría para acompañar esta entrevista:
Oración para la piedra de la mesa
Piedra de la mesa
con salteadas estrellas
de mica de los ríos
bajo el sol:
consuélame.
Piedra de la mesa
que mi alma
repasa
como frente a un espejo:
¿hay consuelo?
Piedra de la mesa
más pacífica
que el río y que los árboles:
acógeme.
Piedra turbia
sobre la que escribo una palabra
sin sujetarme, aún,
a tu silencio.
Piedra dulce
en la que se fijan
las piedras de mis ojos
como anclas.
El viento se mueve.
Mi corazón se mueve
pero ansía ser como la piedra
constelada
que sostiene mis brazos
mientras mis brazos
sostienen mi frente.
Piedra de la mesa
perfumada en verano
por partículas de sal.
Demasiado dura
para estar con otros.
Demasiado vieja
para no callar.
Piedra de la mesa
dulce como un muerto:
hace mucho tiempo
no miro mis manos.
Piedra de la mesa:
olvida mis palabras.
Seres amados:
olviden mis palabras.
Campanas de la catedral:
escriban
sobre mis palabras.
Caireles de la florería:
eleven sus palabras
por mi niña.
—Pájaros:
busquen el agua.
Es domingo.—
(de “Lavar a la madre”)
La eufórica luz de los membrillos
1
Alcancé tu mano por primera vez
como una niña
tocaría un membrillo entre las ramas.
Cítrica, cruda,
era la ofrenda de tu mano muda.
2
Porque esa noche pude tocar tu mano
hoy que vuelve la escarcha
yo me amparo
en la eufórica luz de los membrillos.
3
Quiero abrazar un arpa y que sus cuerdas
dejen caer las voces de los pájaros
que merodean el árbol de membrillos.
4
—Y si un membrillo por azar se cae
podré mirarlo como miré tu mano:
aquella dulce materia sobrehumana.—
5
Existe una manera limpia
en cada gesto de tus manos finas.
Miro con pena como el aire oxida
la carne dura del membrillo roto.
6
Tarde de octubre. Fascinada
—bajo el lapacho que arrasó el granizo—
en una oración por el membrillo
repito el fragor del amarillo.
(de “Un cardo ruso”)
En una película oriental
los muertos eligen un recuerdo
para vivir en él como un insecto
inmóvil en un ápice de ámbar.
Buscan momentos sin exaltaciones
en los que no pudieron vislumbrar
resabios de pasado o porvenir.
Al fin,
prefieren recordarse solos.
(de “Un cardo ruso”)
Unas láminas de sarro se desprenden
y golpean las paredes de mi jarra.
Pienso en brillantes filamentos de mica
ocultos en la arena de los ríos.
Pienso en las mangas mojadas
que los poetas chinos
prefieren nombrar para no hablar
de sus lágrimas.
(de “Gibraltar”)
El olvido es un fruto que requiere trabajo.
Casi siempre tardío, pero rara vez dulce.
No es uva ni es la parra donde pende el racimo.
No es como la sombra que daría la parra
ni como sus raíces contraídas y bruscas.
Se parece a la piedra del cantero y la fuente
que apisona la parra, que la ordena y la ciñe.
Hay que hacer saltar el olvido de un golpe
como a una piedra caliza en la cantera.
Que se entibie en la mano que quiera tallarla.
Sea opaca a los ojos. Sea venérea y ajena.
Una piedra tan blanca es casi como un niño.
Casi un sacramento para mí.
Inclino mis huesos como panes ácimos
sobre cunas que guardan el amor ajeno.
Qué fue de la ternura que pude sentir.
La siento en la garganta bajar como una hostia.
(de “Gibraltar”)
Te pueden interesar:
https://diario-nco.net/radio
https://facebook.com/diarionco

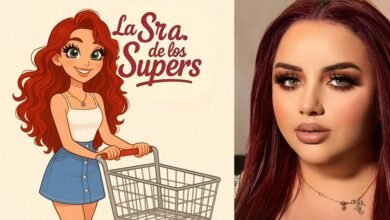


Un Comentario.