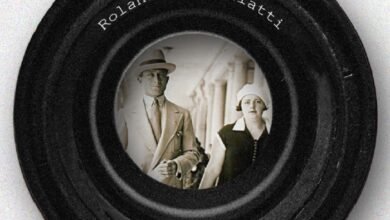En lo referente a las unidades productivas agropecuarias y a los mercados para los bienes de hacienda, los cereales (fundamentalmente trigo, maíz y cebada) y demás efectos relacionados, el cabildo poseía varias atribuciones de incidencia para los intereses de la república.
*Por Mauro Luis Pelozatto Reilly

En primer lugar, era la institución encargada de conceder las tierras en donde se conformaban las primeras unidades productivas rurales, a través de las famosas mercedes, que beneficiaban a determinados vecinos solicitantes, las cuales se otorgaban desde la fundación misma de la jurisdicción, y que tenían como principales objetivos beneficiar a los conquistadores y delimitar las zonas que correspondían para cada conjunto de actividades económicas.
En el caso de Buenos Aires, el fundador don Juan de Garay se encargó, desde 1580, de conceder las primeras mercedes, que determinaron la configuración de los espacios productivos según la región. Por ejemplo, ese mismo año, se repartieron 65 tierras de chacra, las cuales totalizaron 24.500 varas. En promedio, la extensión de una chacara era de 376,9 varas de frente (una vera equivalía aproximadamente a poco menos de un metro), mientras que su distribución se dio entre el ejido de la ciudad y los territorios que luego serían denominados como pago de Monte Grande (La Costa, actual Zona Norte del Conurbano), Las Conchas, La Matanza y parte de Luján.

ACA VA LA FOTO DE GARAY
Representación de la fundación de la Ciudad de Buenos Aires, encabezadas por Juan de Garay (1580).
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Garay2.jpg
Prácticamente al mismo tiempo, se dieron en merced los terrenos donde se erigieron las primeras estancias, que serían conocidas como las explotaciones ganaderas por excelencia, pese a que, como han demostrado varios artículos que he consultado, dentro de las mismas también supo tener importancia la agricultura, más que nada la del cereal. Ese mismo año, se repartieron 71 extensiones para la cría de animales, distribuidas entre Luján, el Riachuelo, la Isla del Gato (La Plata y alrededores), Valle de Santana (Magdalena), Río de la Trinidad (entre Matanza y Las Conchas), y Río del Espíritu Santo (actualmente Zárate y alrededores). En cuanto a su tamaño, el mismo era considerablemente mayor al de las demás unidades de producción, habiéndome encontrado con un total de 193.000 varas entregadas, arrojando un promedio de 2.718, 3 varas por estanciero. En esta parte, vale la pena aclarar que todas las concesiones fueron de 3.000 varas cada una, salvo la de la estancia que recibió el Capitán Alonso de Vera en las cercanías del Riachuelo (entre el pago de La Matanza y las tierras ubicadas inmediatamente al Sur del centro porteño), la cual medía supuestamente 1.000 varas de frente.

Ya a principios del siglo XVII, se podía encontrar la presencia de prácticas agrícolas en establecimientos más orientados a la cría (tomando como indicadores de eso el hallazgo de herramientas representativas de dicha producción y molinos, por ejemplo). Asimismo, sabemos que para esa época, los establecimientos estaban más concentrados en la cría de vacunos y de caballos, por sobre otras especies como las ovejas y los porcinos, y que ya se presentaban determinadas orientaciones mercantiles destacadas para las actividades pecuarias (exportación de cueros, producción de piezas de sebo y grasa, abastecimiento de los corrales urbanos proveedores de las carnicerías, envíos de reses y mulas en pie hacia las ferias del Norte más conectadas con el Alto Perú, la necesidad de cerdos como fuente de carne, de bueyes y caballos para las labores agrícolas, y de ovejas para la obtención de la lana que se utilizaba para las confecciones textiles, entre otras variantes).
Asimismo, había ya instaladas en las propiedades de estancieros y de chacareros otras actividades con finales comerciales, tales como la elaboración de piezas textiles, y la producción de vino (generalmente, en las quintas y chacras solían haber viñedos además de campos de cultivo de trigo).
Otros puntos que podrían destacarse son la presencia de esclavos africanos en las explotaciones, al menos desde comienzos del siglo XVII, pese a que su cantidad promedio dentro de cada una no era alta, lo cual podría ser un indicio de que se complementaban con otro tipo de trabajadores en las tareas agro-pastoriles (peones, jornaleros, agregados, arrendatarios, etc.).
En resumen, podría sostenerse que el origen de los primeros espacios de producción rural se originaron a partir de los repartos efectuado por los conquistadores y fundadores de Buenos Aires, y que si bien desde un principio de buscó una especialización excluyente dentro de los mismos (quintas y chacras agrícolas, a diferencia de las estancias ganaderas), éstos supieron complementar la producción de cereales, forraje y vinos (como para mencionar algunas de las actividades agrarias), con la cría de diversas especies de animales, cuyos productos resultantes respondían a las demandas de distintos mercados, varios de los cuales han sido enumerados en este trabajo.
ACA VA LA FOTO DE LAS SUERTES DE GARAY
Plano donde se intenta representar a las suertes de chacras repartidas en merced por el fundador.
Fuente: http://www.quintalosombues.com.ar/suertes.html
Bibliografía y fuentes
Archivo General de la Nación (AGN). Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires (AECBA). Libro I, Tomo I.
Fradkin, Raúl y Garavaglia, Juan Carlos (2009). La Argentina colonial. El Río de la Plata entre los siglos XVI y XIX. Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
Fundación de la ciudad de Buenos Aires con otros documentos de aquella época. Fundación de la Ciudad de Buenos Aires, pp. 5-6. En: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/fundacion-de-la-ciudad-de-buenos-aires-con-otros-documentos-de-aquella-epoca–0/html/ff8a2996-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
Garavaglia, Juan Carlos (1994). ‘‘De la carne al cuero. Los mercados para los productos pecuarios (Buenos Aires y su campaña, 1700-1825)’’, en Anuario del IEHS, Nº 9, pp. 61-96.
Garavaglia, Juan Carlos (1999). Pastores y labradores de Buenos Aires. Una historia agraria de la campaña bonaerense 1700-1830. Buenos Aires, Ediciones de la flor.
González Lebrero, Rodolfo (1993). ‘‘Chacras y estancias en Buenos Aires a principios del siglo XVII’’, en Fradkin, Raúl (Comp.). La historia agraria del Río de la Plata colonial. Los establecimientos productivos (II). Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, pp. 70-123.
González Lebrero, Rodolfo (1995). ‘‘Producción y comercialización del trigo en Buenos Aires a principios del siglo XVII’’, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana ‘‘Dr. Emilio Ravignani’’, Tercera Serie, Nº 11, pp. 7-37.
*Mauro Luis Pelozatto Reilly