Más detalles de la vida y obra a la prolífica autora de notables obras.
Por Rolando Revagliatti
Compartimos, Inés, exactamente un encuentro de taller grupal coordinado por Juan José. Seguí con él, pero en clases individuales. Y vos fundarías poco después tu propio taller literario en Chivilcoy.
IL — En 1983. Con un grupo de alumnos que, años más tarde, tendrían sus propios talleres. Lo mantuve durante doce años, al cabo de los cuales, di por terminada esa tarea. Después organicé cafés literarios, lecturas y otras actividades en Chivilcoy, al tiempo que hacía más o menos lo mismo en Buenos Aires; en 1990 había publicado mi primer libro de cuentos y eso trajo lo que todos conocemos: nuevas relaciones y la entrada a un medio escurridizo y difícil al que uno se va acostumbrando. Luego vinieron los demás libros y, con ellos, la continuidad de una vida laboral intensa que sigue hasta ahora. Por suerte. No sabría hacer otra cosa.
En 2005 creamos la revista literaria “Fledermaus” (digital e impresa) junto a Hernán Ronsino, Zulma Zubillaga, Griselda Marenda (en el primer número estuvo también Raúl Barbalace): lo resalto porque fue una muy buena experiencia que duró siete años, casi un récord para una revista pensada, diseñada y editada en Chivilcoy, aunque con colaboraciones de escritores contemporáneos argentinos y textos de autores universales.
Chivilcoy tiene una larga tradición en revistas y diarios literarios, casi desde su fundación: el hecho de que muchos de sus primeros habitantes fueran chacareros extranjeros venidos a estas tierras gracias al impulso inmigratorio de Sarmiento, marca una línea que sigue hasta nuestros días. Leían y escribían, gustaban de la música y de las expresiones artísticas.
(Nota familiar: en “El Recreo” mi bisabuelo pasaba óperas en su gramófono una vez por semana: sentados en el gran patio los vecinos de las quintas y los gauchos escuchaban a los grandes tenores de la época.) Se destacan momentos como las intervenciones del poeta Carlos Ortiz, muy vinculado al modernismo, y claro está, la época de Cortázar en Chivilcoy (revista “Oeste”), pero hubo diversas publicaciones, algunas de las cuales, salieron durante varios años, como las de Miguel Torres, Diego Rositto, Raúl Barbalece, Carlos Costanzo, etc.
“Fledermaus” se destacó por la cuidadísima edición, la selección de material literario y gráfico, la calidad del papel y una línea editorial que mantuvo determinados valores ligados a la seriedad conceptual en el tratamiento de lo que sabemos es la materia básica del escritor: la lengua. Nosotros la pensábamos, buscábamos el material, nos conectábamos con importantes autores para pedirles textos que —debo decirlo— siempre se brindaron, sin pedir un peso y con la mayor disponibilidad.
Estoy hablando, por ejemplo, de Jorge Ariel Madrazo, Ángela Pradelli, Leonardo Martínez, Jorge Paolantonio, Luisa Peluffo, Laura Fava, Luis Tedesco, Ricardo Mariño, Hebe Uhart, Juan José Delaney, Juan Carlos Bustriazo Ortiz (a través de Cristian Aliaga), Javier Villafañe, etc. La lista es larga y prestigiosa porque, como ya dije, “Fledermaus” salió al ritmo de tres números (marzo-julio-noviembre) por año durante siete años.
Algunas tapas fueron obras cedidas de la misma generosa manera por artistas contemporáneos argentinos como Miguel Ronsino, Inés Vega, Marcelo Mosqueira y el fotógrafo Daniel Muchiut; otras veces elegíamos obras clásicas universales. Hicimos también entrevistas a Andrés Rivera, Marcelo Cohen, Luis Pescetti, María Granata y otros. En algunos números adjuntábamos un dossier específico, tal el caso del dedicado a la literatura infantil o al teatro argentino contemporáneo.
Creo que fue un buen intento, del que estábamos —todos los integrantes del staff permanente— y estamos hasta el día de la fecha muy orgullosos. Nos ganó, al final, el desaliento por la poca repercusión de lectores y la merma acentuada de ventas aún en ambientes que se suponían “propicios” …; en fin, ahí está en la Biblioteca Popular “Antonio Novaro” la colección completa de la revista.
¿Y ahora?
IL — Sigo casada con Enrique. Mis tres hijos se casaron y tengo cuatro nietos, pronto llegará el quinto. Mantengo los amigos de siempre, he hecho otros, nuevos y valiosos, que me ayudan a vivir mejor. La familia y los amigos han ocupado y ocupan un lugar muy importante en mi vida. Sigo escribiendo, leyendo, pensando. La poesía me ha ganado por completo. Leo y mezclo autores con la misma ferocidad de aquella adolescente que fui; esto me gusta, sentir que un género tan “serio”, tan “sagrado” y respetado me haya metido de nuevo y de lleno en una especie de revuelta juvenil.
Inmensidad de la belleza. Borges tenía razón: hay que leer por placer, el mundo está lleno de libros y autores que nos esperan. Los poetas son infinitos y yo voy detrás de ellos… Salto de un autor a otro, de una escuela a otra, de sensibilidad en sensibilidad. Baldomero Fernández Moreno, Aldo Oliva, Susana Thénon, Constantino Cavafis, Salvatore Quasimodo, Wislawa Szymborska, Joaquín Giannuzzi, Luis Tedesco, Olga Orozco, Jorge Leonidas Escudero, Hugo Padeletti, Idea Vilariño, Juanele Ortiz, Ezra Pound, Emily Dickinson, Paul Eluard, Alejandro Schmidt, Pier Paolo Pasolini, Wallace Stevens, Marosa di Giorgio, Vicente Huidobro, César Vallejo, Nazim Hikmet, Eugenio Montale…
Siempre he tratado de mantener cierto equilibrio entre la vida social que se impone en este medio y la necesaria soledad del escritor: hay épocas de mayor exposición y otras, de recogimiento. Me sirve mucho el hecho de vivir —o de intercambiar— en dos lugares: si estoy en Chivilcoy, en general, hago una vida más metida para adentro. Tengo mi taller-estudio en el fondo de la casa, está separado de la edificación central por un patio y un pequeño muro, de manera que me voy a “atrás” y ahí me aíslo. (Claro que con las “nets”, uno puede escribir en cualquier lugar, si es necesario).
Aunque no lo parezca soy una persona solitaria. Me gusta el silencio. De ahí, del aire, de la ausencia de palabra, viene la poesía. Hay que estar atento porque enseguida se va. No es como la narrativa que se queda. La poesía se va rápido, los distraídos no son poetas.
Victoria Ocampo (1890-1979). Te habrás imbuido de su prosa con toda esa… densidad familiar. ¿Y de Silvina Ocampo (1903-1993)?
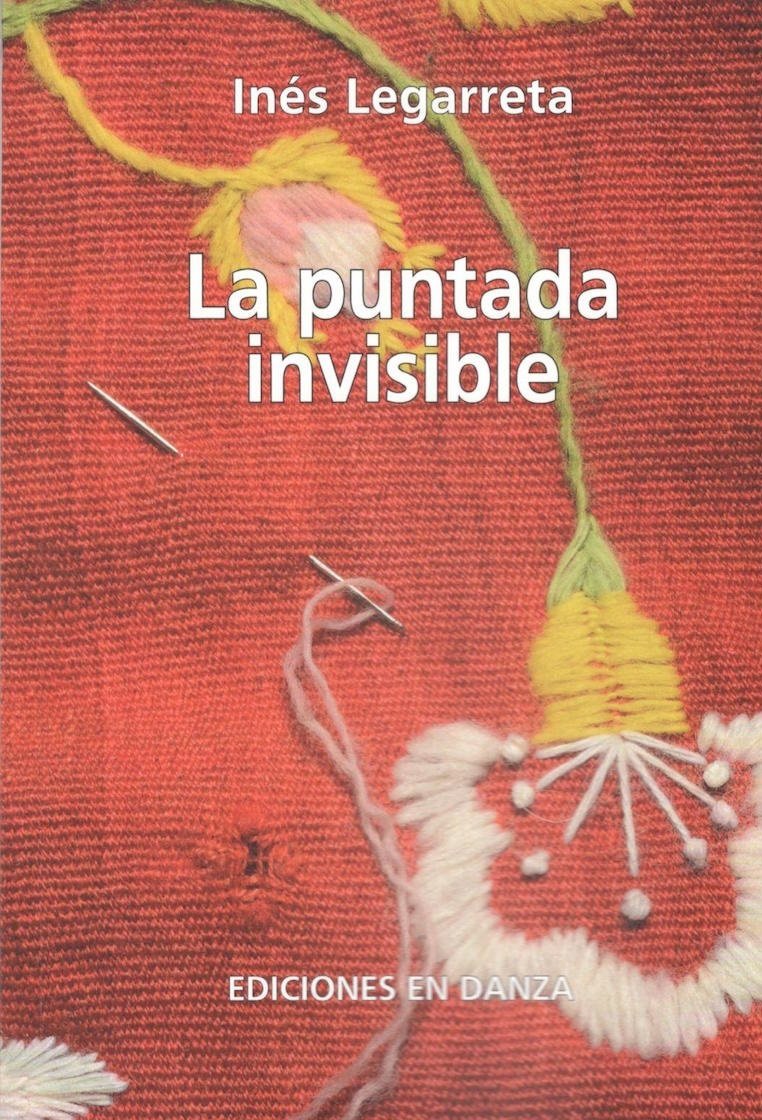
IL — Con Victoria Ocampo tuve una relación de amor-odio: estaba tan presente en la vida familiar, era casi como una comensal más a la mesa (quizás exagero un poco) que, pasada la infancia, empecé a distanciarme deliberadamente de todo lo que era y representaba: un Tótem, algo intocable, una especie de señora inmarcesible a la que había que rendirse…; ahí la descubrí a Silvina, con su desparpajo e irreverencia y me vino genial.
Además, el tándem Bioy Casares – Silvina – Borges, ¡era imbatible! En principio, me intrigó el porqué de la tirria entre las hermanas (en casa sólo se conocía y repetía la versión Victoria), y después, realmente, me di cuenta de la enorme escritora que era Silvina, siempre entre colosos, como si no brillara con luz propia. Y su literatura tan fuera del canon, inusual, algo perversa, con una lucidez… Me encantan también muchos de sus poemas.
Pero, para poner las cosas en su lugar, no dejo de reconocer —ahora que ya he crecido (sic)— la prosa clara y elegante de Victoria en sus “Testimonios”. Y claro está, la extraordinaria labor de difusión, a través de Sur, de autores norteamericanos, ingleses, franceses, filósofos y pensadores modernos, autores noveles argentinos como Cortázar, a quien le publicaron el famoso cuento “Casa tomada”; es decir, una trayectoria que grandes de la literatura latinoamericana como los mexicanos Carlos Fuentes y Octavio Paz han reconocido sin empacho. Así, creo, cada hermana ocupa el lugar que merece en mi biblioteca.
Has escrito cuentos japoneses.
IL — Siempre me sentí atraída por el arte oriental, especialmente, el japonés. Las geishas, su vestimenta y peinados, la manera de caminar deslizándose, la finura en la ceremonia del té, la destreza en el uso del abanico, los bailes, el canto y la música en esos ambientes austeros de puertas corredizas y lámparas de papel, con muy pocos —aunque exquisitos— elementos de decoración, me generaron desde chica el deseo de acercarme a ese mundo extraordinario, lejano y tan diferente al nuestro en todo.
Luego, se acrecentó aquel deseo ingenuo, con la admiración de los grandes maestros del dibujo, la pintura y el grabado, sobre todo, a los del famoso período conocido como del “Ukiyo- e” o “Del mundo flotante”, es decir, la vida de las cortesanas y su entorno en el momento de mayor esplendor de la ciudad de Edo: color, sutileza de la línea, costumbrismo en las estampas y dibujos de Hokusai, Utamaro, Hiroshige, Kunishoshi, Eishi, Hasui y tantos otros, quienes componen un conjunto artístico que no deja de maravillar a artistas occidentales, como le sucedió a Claude Monet y a Paul Cézanne.
A esto, obviamente, hay que agregar las lecturas de “El libro de la almohada” de la cortesana imperial Sei Shonagon, y los “Cuentos de Ise” de Ariwara No Nahiro (dos libros que corresponden a la Edad Media), además de las novelas y cuentos de los grandes maestros de la literatura japonesa contemporánea: Yasunari Kawabata, Kazuhiko Mishima, Kenzaburo Oe, Haruki Murakami, Akutagawa Ryunosuke…; tampoco puedo dejar de mencionar la cinematografía del genial Akira Kurosawa.
Casi todos los autores que mencioné trabajaron la gran tradición japonesa junto con las formas que propuso la literatura occidental, fundamentalmente a través de William Faulkner, James Joyce, Virginia Woolf (por nombrar algunos), de manera que incorporaron y mezclaron lo nuevo con lo viejo: el resultado fue un impulso que cambió la literatura japonesa y la llevó a ser lo que es.
¡Y me olvidaba de los haikus! ¡Ese género poético de la sutileza del instante! Con el gran maestro Matsuo Bascho. En fin, a vuelo de pájaro, he tratado de mostrar que, a pesar de no saber japonés y de no haber hecho estudios sistemáticos, algo del clima inherente a su cultura, los elementos y posicionamientos básicos de esa sociedad —hoy súper industrializada y a la cabeza de la modernización capitalista— me llegaron a través de lo que en forma escueta he mencionado.
Ahora voy al grano. Escribí el primer cuento de “La turbulencia del aire” a partir de una estampa de Hasui: una mujer, solitaria, luchando por caminar bajo una tormenta de nieve. El viento le da vuelta la sombrilla, está sola en la calle. Es la imagen misma de la desolación. Imaginé que era una geisha vieja, que había perdido todo su prestigio y posición social, que el camino hacia el barrio alejado donde vivía era como caminar hacia la muerte…
Después vino otra imagen y otra y otra: me di cuenta de que tenía que seguir escribiendo y así llegué a formar un libro en donde también aparecen las contradicciones del Japón actual. Se lo di a leer a unos amigos argentinos de ascendencia japonesa por parte de padre y madre, que hablan japonés fluidamente y mantienen los vínculos con los familiares de “allá”.
Me hicieron una devolución con la cortesía que los caracteriza: estaban muy agradecidos porque yo, una “gaijin” (extranjera), me hubiera interesado en su cultura, escribía como “gaijin”; es cierto, pero había llegado a captar lo japonés en la no linealidad, la forma indirecta y leve en la expresión, decir algo de manera que el interlocutor lo interprete; el discurso directo en Japón es sinónimo de mala educación y hasta de brutalidad, puntualizaron.
También lo había logrado en la marcación del cambio de las estaciones, el lugar de los ancianos en la sociedad, la importancia de los detalles. Y veían en el libro respeto sin esnobismo. Me quedé tranquila porque mientras lo escribía —muchas veces— había pensado que estaba cometiendo un sacrilegio. Para muchos fue un libro raro. No para mí. En todo caso, tan raro como todo lo que escribo, todo lo que me aparece como deseo y sigo.
Los títulos de tus dos novelas breves remiten al alejarse, a la distancia. Comentarios bibliográficos me enteran de que el tango las une.

IL — “El abrazo que se va” y “Tristeza de verse lejos” son nouvelles independientes, pero, claro, las une el tango y los protagonistas. Y pueden ser leídas como un díptico. Hay como una contradicción o un juego de opuestos entre lejanía y tango bailado porque si algo determina al baile de tango es el cuerpo, la proximidad y sintonía de dos cuerpos que en el abrazo funcionan como uno. Así que hablar de distancia, de alejarse en el brazo, es tratar de crear otro espacio, quizás, en el plano de la espiritualidad.
O como alguien dijo: “En el abrazo hay lugar para un tercero, en el medio está el otro”. Los protagonistas, en las dos nouvelles, son una mujer que ha dejado atrás la juventud, una escritora que está atravesando un período de sequía literaria y un joven bailarín de tango, sin demasiada formación cultural: entre ellos pasarán y no pasarán cosas (el deseo en sus distintas formas), mientras que aparecen los temas fundamentales: escribir-bailar/ cuerpo-espíritu/ movimiento-quietud/ juventud-vejez/ comunicación-incomunicación. La estructura de “El abrazo que se va” se basa en capítulos breves con títulos que anuncian lo que vendrá: por ejemplo “El abrazo”, “Elegancia”, “Las manos”, “El salto”; algunos brevísimos pueden ser leídos como microficciones.
En cambio, “Tristeza de verse lejos” está dividida en cuatro capítulos más extensos que los de “El abrazo…”; no forcé en nada estas estructuras, cada nouvelle vino con su “forma” de entrada, y lo remarco porque las escribí con enorme placer (aún con la tristeza y angustia existencial de la segunda): fue como bailar mientras escribía. Porque para escribirlo aprendí —o traté de aprender— a bailar tango.
El tango me puso en un lugar desconocido de la argentinidad, me transportó a las milongas con sus códigos y particularidades, a la noche y al día de los milongueros, a las historias de mujeres solas, a una poesía diferente: un mundo fascinante que parece detenido en un tiempo sin tiempo.
Te visibilizás plenamente como poeta con “La puntada invisible”.
IL — Sí. Tengo una sensación de primeriza, de principiante, que me gusta. Se acomoda muy bien con el apetito de lectora desordenada y voraz que me ha devuelto la poesía. Algunos de los poemas del libro fueron seleccionados por la Fundación Victoria Ocampo para integrar la “Antología de Poesía 2016” (correspondiente a los Segundos Premios); al verlos en las pruebas de galera tuve la sensación agradable de que, desgajados del todo, estaban en el aire, pero se sostenían y pensé que eso es la poesía: algo que se sostiene en el aire no se sabe por qué.
Escribir poesía ocupa casi todo mi tiempo ahora, es la forma en que me surge lo que necesito decir; con la misma naturalidad con que estuvo ausente durante muchos años, ahora aparece y se impone. Misterios de la creación. Bienvenidos sean.
La base de mi poesía —creo— es la casa. La palabra casa respondiendo a su origen latino: Domus/i: casa, familia, patria. Sí, me parece que los poemas de “La puntada invisible” giran alrededor de ese núcleo fundante. Y no sé qué más decir salvo que estoy a la expectativa.
El escritor Germán Cáceres asocia tu impronta en “La imprecisa voz que me sueña” con el film “Adiós al lenguaje” de Jean-Luc Godard (uno editado y otro filmado, en 2014).
IL — Cuando salió la crítica de Germán Cáceres sobre “La imprecisa voz que me sueña” se había estrenado hacía muy poco “Adiós al lenguaje”: me pareció un gran halago, un regalo inesperado que encontrara alguna conexión entre mi libro con la película del ¡Maestro Godard! No la vi (ni entonces ni ahora) pero leí críticas y notas posteriores; con más de ochenta años, Godard sigue experimentando y desestructurando lo que se supone es un film: no hay secuencias continuas, se escuchan parlamentos literarios, mezcla los géneros, los personajes hablan inconexamente, la comunicación a través del lenguaje es nula.
Lo que se da en los sueños es muy parecido a esto, no descubro nada, ya los surrealistas encontraban en lo onírico el material básico de sus poemas, en las formas inconscientes, en lo que aparecía sin la tutela de la razón residía algo de la verdad que había que exponer o al menos vislumbrar. Yo, lo único que hice fue seguir mis sueños y tratar de reproducirlos sin importarme todo lo que quedaría sin explicación, escribirlos sin hacer ninguna “clasificación” ni análisis psicológico, ni reflexivo: cuando me despertaba, a la mañana, o en medio de la noche, anotaba lo que recordaba del sueño.
A veces eran aventuras casi homéricas, otras veces, apenas leves trazos o colores era lo que quedaba flotando del sueño: así se fue construyendo “la imprecisa voz…” porque era mi voz, y, sin embargo, imprecisa, venida de otro espacio y tiempo, lo que registraba la escritura. Ahí, claramente, apareció, sin haberla buscado, la poesía: sólo los versos podían expresar determinadas sensaciones, fugacidades.
Fue apasionante. Puedo decir sin mentir que, en esa época, vivía para soñar. La vida diaria, cotidiana, me parecía aburridísima, plana, sin ningún estímulo; la vida nocturna, los sueños, eran un dechado de imaginación. Me dormía como una enamorada que espera al príncipe azul. El de los sueños. Acuñé el nombre Inesdurmiente. Pero a la Inesdurmiente la escribiente le puso fecha de caducidad porque se dio cuenta de que podía seguir así toda la vida. Me dije: escribo hasta tal fecha y lo cumplí. En el último sueño aparecimos yo y yo: la escribiente y la soñadora unidas. Los versos me volvieron una.
*
Inés Legarreta selecciona prosas de su autoría y poemas de “La puntada invisible” para acompañar esta entrevista:
El pie
El Maestro no dijo no. Dijo que debía primero mirar largamente el ciruelo. Cuánto tiempo, preguntó Fujio, y se dio cuenta de que era una pregunta inoportuna. Desde la sala en donde el Maestro los iniciaba en el arte del dibujo miró el ciruelo del jardín. El árbol era pequeño, pero estaba en un promontorio verde y a un costado había un banco que todos llamaban “de la alegría”. Sentarse allí y empezar a sentir cierto bienestar, eso es lo que debía ocurrir, y también recorrer lo demás con una sonrisa. Pronto, muy pronto el ciruelo florecería. Mientras tanto, Fujio dibujaría las ramas con los botones y las yemas a punto de abrirse; el color marrón y el verde allí, en el brote, y las tonalidades perdiéndose cuando las ramas ascendían hacia el cielo. El Maestro lo estimuló en la observación de los detalles. El ciruelo, a todo esto, se había adornado en su totalidad y alegraba el jardín. Una flor, le dijo el Maestro, dibuja una flor. Fujio se detuvo en la corola, en cada pétalo, en los pistilos y en los estambres, en la coloración y la suavidad del cáliz y luego, sí, en la flor completa, mirándola cada día desde un ángulo diferente, rodeándola con amorosa paciencia. Después se dedicó al árbol y siguió su forma y movimiento, lo hizo como quien sigue un camino que no sabe adónde lo lleva. Al cabo de un tiempo, parecía haber en las láminas no uno sino varios ciruelos y el Maestro y los otros discípulos le estaban agradecidos porque sentían su respetuosa dedicación a la belleza. Para entonces Fujio se había olvidado del impulso original: no dibujó el pie de una geisha, pero de haberlo hecho, hubiera sido una obra maestra.
(de “La turbulencia del aire”, Grupo Editor Latinoamericano Nuevo Hacer)
*
El abrazo
¿El abrazo o un abrazo?, lo interroga ella. Un abrazo, el abrazo, los abrazos, recalca él. Entonces ella le pide que le explique, que le diga por qué y el bailarín hace lo que es: empieza a hablar con el cuerpo. Se incorpora apenas —estaba sentado en una butaca contra la pared— y con los dos brazos marca un círculo —tiene la cabeza levemente adelantada y le cae un mechón de pelo sobre la frente— y, de pronto, allí, entre sus brazos, en ese espacio íntimo hecho sólo de cercanía y respiración, hay una forma de mujer que permanece en la transparencia del aire hasta que él la deshace y se recuesta otra vez con parsimonia contra la pared. Por un instante ella tuvo la sensación de que el mundo se había detenido: la tarde, el ruido de la tarde, la luz. De manera que se quedó callada mirando el reflejo del sol a través de la vidriera. El bailarín le preguntó si necesitaba alguna otra explicación. No, le respondió. Ella había entendido. El tango es el abrazo. El abrazo que en el aire había dibujado él.
(de “El abrazo que se va”, Grupo Editor Latinoamericano Nuevo Hacer)
*
Nosotros
De tanto en tanto, aparecía la palabra nosotros. La pronunciaban indistintamente y en diferentes momentos, pero ella no reparó en ese uso particular de la primera persona del plural hasta una tarde de lluvia cuando se estaban despidiendo; entonces pensó —con razón—, que nosotros decía algo de ellos. ¿Adónde era el nosotros?
En una frase de él, por ejemplo. Porque no había vez que no la dijera, la repitió a lo largo de los años en el avance del amor, en el después del amor, en la quietud: “Oh, tu cara, si vieras tu cara ahora”, y no importó que pasaran décadas, lo siguió diciendo con la misma voz entorpecida por la fatiga del deseo y la misma sensación de descubrimiento. “Oh, tu cara, si la vieras, si pudieras mirarte ahora” y ella pensaba qué espejo mostraría, que se vería allí, en su cara, distinto de antes o igual a lo de siempre, para hacerle repetir la frase —a pesar de la crudeza de la luz, a pesar de la intemperancia del cuerpo—, como un mantra. ¿Estaba encantado ese espejo?
En cuanto a ella, las manos. No acuñó una frase o leitmotiv como él, pero las manos, sí. La manera en que se desprendían de lo conocido —ya fuera en la tela o en la piel— y buscaban un ritmo, el anhelo en la respiración para añadirse al continuo de lo que en los ojos y en la boca aparecía; así, las manos, nunca interrumpidas por la duda, aunque su deslizarse fuera, al principio, ciertamente cauteloso, hablaban; de allí, del inicio tímido a la suma desordenada del cuerpo y a la fusión del después no terció nada —en todos los después que hubo— porque era inevitable, un destino: las manos de ella, él; el pelo, el bigote, el vello del pecho, las piernas, los brazos, el sexo de él, todo, no sólo las manos, todo en ellos se solazaba. ¿Qué otra cosa dijeron que no fuera nosotros?
Los besos, siempre. Desde el primero al último, un beso inacabado que continúa hasta que uno traga otro y el otro se vuelva en uno y son nosotros uno en uno nosotros uno nosotros en uno nosotros uno.
Y nada más, confirmaron ella y él. Es todo. Y se despidieron con el saludo breve del apuro por irse cada uno por su lado. Cruzaron la calle, ella adelantándose para tomar un taxi que venía haciendo luces. “Chau”. Seguiría lloviendo, aunque en calma.
(Inédito)
*
I
Abro la puerta de casa para que el aire de campo
se vaya
y quede la sensación
de haber sido respirado
pasto/ tierra/ sol
un alambrado maltrecho
los cardos violetas/ qué luz contra los eucaliptos
esta mañana.
III
El olor triste de unos sillones
me deja pensando
en mamá/ y en mí/
como dos mundos que no tuvieran más que sol o niebla
y se entregaran al abandono/ o la quietud/
los colores perdidos
los escalones/ los vidrios limpios
de las ventanas y las puertas
igual que en los sueños
una y otra vez.
Había tantos cuartos y habitaciones/
y una escalera deslumbrante para las niñas de la casa/
allá arriba/ cerca del cielo/
entre nubes la rueca y el telar
donde pincharse el dedo para dormir cien años
en el musgo mullido del bosque/ de un hombre/ de cuento/
parecido a la muerte.
Pero tropezamos con la alfombra mal puesta
del tiempo
y caímos/
analfabetas en otra historia
de terror.
IV
no me visita la gracia
ni la belleza
quizás no sea posible
la súbita iluminación el grito o el aullido
porque los versos dependen más que de cualquier otra cosa
de mis manos
van por el papel dejando constancia de la carne
y el olor de todos los días
la cocina la ropa usada la tierra removida por la lluvia
cuántas sábanas
a veces se quedan con un perfume
y sonríen por el rastro de los cuerpos en la noche o en la madrugada
o a la mañana al despertar
entra el sol
las manos escriben
y el anillo de piedra tiene
la marca del agua, la sal
que se deposita en silencio
como en los cuerpos las arrugas y los dobleces y el ruido del tiempo
apaciguado por nosotros
con palabras.