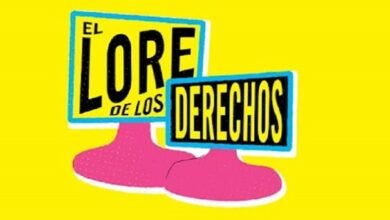Pablo E. Chacón
El ensayista y neurólogo británico Oliver Sacks acaso haya escrito en “Los ojos de la mente”, uno de sus libros más personales: alguno de los historiales que estudia le recuerdan sus propios problemas con la visión y los sistemas que la regulan, al punto de armar un relato con su propia (y temporal) disfunción.
El libro, publicado por la casa Anagrama, es una reflexión sobre la propiocepción como instrumento del conocimiento del mundo y sus objetos, y las suplencias que el cerebro encuentra enfrentado a un trauma psicofísico; incluso los retornos y los cuestionamientos a la llamada “normalidad”.
Sacks nació en Londres en 1933 y vive en Nueva York (Estados Unidos); ejerce la medicina, estudió en la Universidad de Oxford (Inglaterra), y en la actualidad es profesor de neurología clínica y de psiquiatría en la Universidad de Columbia.
Publicó, entre otros libros, “El hombre que confundió a su mujer con un sombrero”, “Jaqueca” (caracterizado por el poeta Wystan Hugh Auden como “una obra maestra”), “La isla de los ciegos al color” y “El tío Tungsteno”.
Además, “Un antropólogo en Marte”, “Con una sola pierna”, “Veo una voz”, “Despertares”, “Musicofilia” y “Diario de Oaxaca”.
Sus estudios generan la curiosidad tanto de los especialistas como de los legos; escribe habitualmente en The New York Times y en The New York Review of Books.
Sacks encontró un estilo de narración que -al contrario que Sigmund Freud- no está centrado sólo en la psicopatología de las representaciones mórbidas y su interpretación sino también en la antes y después del crack, iluminando, como un antropólogo en el terreno, la extrañeza de la experiencia humana.
La leyenda cuenta que este hombre, nomás llegar a la Gran Manzana, a fines de la década del 60, en el Hospital Beth Abraham del Bronx, encontró a algunos de los sobrevivientes de la encefalitis letárgica ocurrida durante la primera guerra mundial.
Sacks, cuenta su biografía, les indicó una dopamina sintética que provocó efectos inesperados; algunos pacientes despertaron, cierto que con las funciones cognitivas deterioradas pero el experimento resultó un salto cualitativo en el estudio de esa enfermedad.
Y para más, una obra de teatro del Premio Nobel de Literatura Harold Pinter y una película, “Despertares”, de Penny Marshall, con los protagónicos de Robert De Niro y Robin Williams.
Este personaje, con un pie en la ciencia y otra en la literatura ensayística, ha tratado casos muy singulares, más aún que el Alzheimer, la esquizofrenia, el autismo y la esquizofrenia, pero advirtiendo que algunos de los síntomas que estudia pueden tener la causa en esos padeceres de base.
Es el caso, por ejemplo, de la alexia (se puede escribir pero no leer). Lilian Kallir, el primer caso de “El ojo…”, cuenta los avatares de una pianista que progresivamente pierde su capacidad de leer (y de tocar); su alexia es consecuencia del agravamiento del Alzheimer.
“La enfermedad subyacente no se podía tratar con ningún método radical” -cuenta Sacks- “pero los neurólogos sugirieron que podrían serle beneficiosas ciertas estrategias; `adivinar` las palabras, por ejemplo, aun cuando no pudiera leerlas de manera habitual”.
“Pues estaba claro que Lilian seguía poseyendo un mecanismo que le permitía reconocer las palabras de manera inconsciente o preconsciente”.
Ese equipo de neurólogos eran discípulos del ensayista. El que cuenta que (la pianista) “se daba cuenta de que su repertorio iba menguando, pues ya no podía repasar con la vista ni las partituras que le eran más conocidas”.
“`No hay nada que alimente mi memoria`, observó. Se refería a un sustento visual, pues su memoria auditiva, su orientación auditiva, había aumentado, de manera que ahora, en mucho mayor grado que antes, podía aprender y reproducir una pieza musical de oído”.
“No sólo era capaz de interpretarla (a veces después de haberla escuchado una sola vez), sino que era capaz de introducir arreglos mentalmente”, dice esta especie de Dr. House de la cabeza.
Sin embargo, en un momento del libro, Sacks reconoce que en muchos de sus pacientes que recuperaron funciones o suplantaron las perdidas con otras habilidades, lo que cumplió un papel clave fue el deseo (indestructible) de no darse por vencidos.
Pero la sorpresa ocurrió en diciembre del 2005, cuando el neurólogo más famoso del planeta, después de sus ejercicios de natación, se quedó casi ciego en el cine.
“Inmediatamente percibí un temblor, una inestabilidad visual a mi izquierda. Al principio pensé que era una migraña visual, pero pronto me di cuenta de que fuera lo que fuera, afectaba sólo al ojo derecho”.
“Sentí que se apoderaba de mí el pánico. ¿Seguiría agrandándose el área oscura hasta que el ojo derecho quedara completamente ciego?” Descubrió, con otros especialistas, que un tumor le impedía, con el correr de los días, reconocer las caras, incluso las más conocidas.
Sacks, que no necesitó operarse, tuvo que adaptarse a un mundo bidimensional. Y aunque maneja, lee, atiende, escucha música y camina sin problemas, su percepción de un mundo sin relieve, y carente de profundidad, le abrió otro ojo, el de la mente.
Puesto en un límite, la ausencia de perspectiva lo hizo entender que las palabras y las cosas son lo mismo, y que los mundos de la vida dependen del lenguaje y su plasticidad; que el universo es un universo de discurso y que el “pensamiento salvaje” no es más que una variante en una escala tonal infinita.