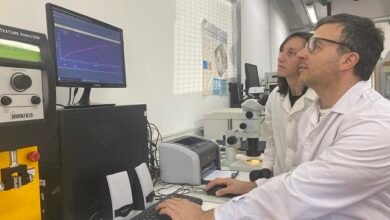Un informe publicado por el Círculo Médico de La Matanza analizó las principales guías para el abordaje de esta afección y evidenció que hay una gran disparidad en las recomendaciones sobre signos de alarma.
Por Florencia Belén Mogno
El dolor cervical representa una de las causas más frecuentes de consulta médica y se estima como la octava causa principal de años vividos con discapacidad en todo el mundo. A pesar de su prevalencia y de que en la mayoría de los casos se presenta como un cuadro benigno, aproximadamente el uno por ciento de los pacientes puede presentar patologías graves subyacentes que requieren diagnóstico y tratamiento específicos.
En este contexto, uno de los mayores desafíos clínicos consiste en identificar con precisión a los pacientes que requieren atención urgente o derivación especializada. Para ello, la práctica médica recurrió históricamente a las llamadas “señales de alerta”.Sin embargo, la utilidad y validez diagnóstica de estas señales han sido puestas en discusión en los últimos años.
En ese sentido y vinculado a la información a la que pudo acceder Diario NCO, el Círculo Médico de La Matanza publicó un informe que analiza qué señales de alerta recomiendan las guías clínicas actuales para el abordaje del dolor cervical, qué nivel de evidencia las respalda y cuán consistente es su uso.
Detalles de la investigación
El estudio evaluó documentos centrados tanto en dolor cervical específico como inespecífico, sin restricción por idioma o año de publicación, con el objetivo de caracterizar el estado actual de la literatura internacional en este campo.
En total, se identificaron 29 guías que cumplían con los criterios de inclusión, pero solo 12 de ellas (el 41 por ciento) ofrecían recomendaciones concretas sobre señales de alerta. Esta baja proporción ya anticipó la principal conclusión del análisis: la gran heterogeneidad entre las recomendaciones y la ausencia de consenso entre las guías revisadas.
Según el reporte consultado, las señales de alerta reportadas se vincularon con una amplia gama de patologías graves, incluyendo fracturas, cáncer, infecciones espinales, mielopatía, lesiones medulares y otras enfermedades sistémicas. También se identificaron señales de alerta generales, no vinculadas a una enfermedad específica. En total, se relevaron 114 señales distintas.
Sin embargo, un dato revelador fue que más de dos tercios de estas señales (67,5 por ciento) fueron mencionadas por una sola guía, y solo siete de ellas (6,1 por ciento) aparecieron en la mayoría de los documentos. Esto refleja una notoria falta de uniformidad, que se extendió a la forma de definir cada señal, a sus criterios de inclusión y al respaldo científico con que fueron presentadas.
Ampliación del abordaje clínico
Otro aspecto crítico del estudio fue el análisis del nivel de evidencia que respaldaba cada recomendación. El estudio indicó que se encontró que el 89,5 por ciento de las señales de alerta se basaban en razonamientos mecanicistas, clasificados en el nivel más bajo dentro de la jerarquía científica.
En esa línea, el reporte añadió que apenas una fracción de las señales estaba apoyada por revisiones sistemáticas o estudios clínicos relevantes, y el 8,8 por ciento carecía de cualquier referencia bibliográfica.
Solo las guías canadienses para el abordaje del dolor cervical postraumático se destacaron por presentar una sólida base de evidencia (nivel 1) y por haber demostrado una alta sensibilidad diagnóstica, especialmente en la detección de fracturas. En este caso, se trató de una herramienta de decisión clínica que combinaba múltiples señales de alerta y ofrecía definiciones claras y replicables.
Otra observación importante del estudio fue que ciertas patologías, como la espondiloartritis axial, recibieron escasa atención en las guías, a pesar de su potencial gravedad y la frecuencia con la que presentan dolor cervical como síntoma inicial. Esta omisión podría contribuir a los retrasos diagnósticos y a la subestimación clínica de algunos cuadros menos frecuentes.
Implicancias y medidas
Frente a este panorama, los autores señalaron que, si bien las señales de alerta continúan siendo una herramienta clave para orientar el diagnóstico diferencial, no pueden aplicarse de forma aislada.
De esta manera, el estudio subrayó en relación a las señales de alerta que su eficacia aumenta cuando se integran dentro de un razonamiento clínico amplio, que contemple el perfil completo del paciente, el contexto, la evolución temporal de los síntomas y los factores de riesgo individuales.
Por otra parte, destacaron que no todas las señales de alerta deben conducir automáticamente a una derivación de emergencia. La rareza de algunas patologías graves implica que es posible que estén presentes sin manifestarse clínicamente en las fases iniciales, y por eso, una evaluación clínica completa es indispensable.
En conclusión, esta revisión sistemática reveló una falta de consenso generalizada en torno a las señales de alerta recomendadas en pacientes con dolor cervical. La mayoría de las recomendaciones carecen de un respaldo científico sólido y no existen suficientes pruebas sobre su precisión diagnóstica.
Ante este escenario y para finalizar, los especialistas recomendaron a los médicos utilizar las señales de alerta con cautela, reconocer sus limitaciones y apoyarse en un razonamiento clínico integral.
Fuente fotografías: Círculo Médico de La Matanza.
Te Puede Interesar:
https://www.instagram.com/diarioncomatanza
https://facebook.com/diarionco