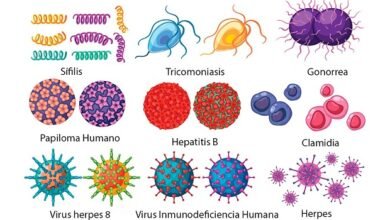El último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA reveló que más de cuatro millones de niños y niñas en el país no accedieron a una alimentación suficiente.
Por Florencia Belén Mogno
La inseguridad alimentaria se consolidó como una de las marcas más dolorosas de la crisis social argentina. Lo que alguna vez se pensó como un problema transitorio, vinculado a los picos de inflación o a coyunturas de recesión, se transformó en una constante que define el presente de millones de hogares.
En el último tiempo, el país vivió uno de los niveles más altos de inseguridad alimentaria en quince años. La combinación de caída del salario real, empleo informal y retracción de las políticas sociales redujo la capacidad de los hogares para garantizar una alimentación adecuada. En los barrios del conurbano, en el interior profundo y en las provincias del norte, el hambre dejó de ser una amenaza y se volvió una rutina.
Esta realidad no se explicó solo por la falta de ingresos, sino también por el deterioro de las condiciones estructurales que deberían proteger la infancia. La escuela, la salud y las redes territoriales enfrentaron un proceso de debilitamiento institucional que amplificó el impacto de la pobreza. Cuando el Estado se retiró, las comunidades se reorganizaron para sostener lo que el sistema abandonó.
En ese sentido y de acuerdo con la información a la que tuvo la oportunidad de acceder Diario NCO, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó un informe en el que advirtió sobre la inseguridad alimentaria en la Argentina y sus consecuencias para la población.
El informe de la UCA y las señales de alarma
El Observatorio de la UCA presentó los datos de su último relevamiento nacional e indicó que el 35,5% de los niños y niñas del país —unos 4,3 millones— no accedió al mínimo de alimentación adecuada. Además, el 16,5 por ciento directamente pasó hambre, un récord histórico desde que se mide el indicador.
El documento detalló que entre 2022 y 2024, solo el 44,5 por ciento de las infancias logró mantenerse fuera del problema alimentario. En paralelo, el impacto de programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar resultó insuficiente: las transferencias redujeron el riesgo apenas en 0,81 puntos del índice total. El deterioro social avanzó más rápido que la capacidad de respuesta estatal.
El informe advirtió, además, sobre el agravamiento del malestar social. En distintos barrios del país comenzaron a registrarse señales de hartazgo y descontento, que se expresaron en protestas, cortes o movilizaciones espontáneas. No se trató solo de reclamos: fue una forma de poner en palabras un dolor colectivo que ya no encontró contención.
El impacto desigual del ajuste
Según el estudio, la pobreza infantil alcanzó al 67 por ciento de los chicos y chicas del país. Pero las cifras de inseguridad alimentaria revelaron algo más profundo: el hambre no se distribuyó de manera uniforme, sino que golpeó con más fuerza allí donde la precariedad laboral se convirtió en norma.
En ese aspecto, en los hogares con empleo formal y estable, la inseguridad alimentaria rondó el 10 por ciento. En cambio, en los que dependían del trabajo informal o estaban desocupados, superó el 50 por ciento.
El empleo, que en otro tiempo funcionó como escudo frente a la pobreza, perdió su capacidad de inclusión. Tener trabajo ya no garantizó comer. La devaluación, la inflación y el recorte de subsidios erosionaron los ingresos de los asalariados, y la economía popular absorbió a quienes quedaron fuera del mercado formal. En ese universo de changas, ferias y emprendimientos precarios, la comida se volvió un bien inalcanzable.
Los hogares monoparentales —en su mayoría encabezados por mujeres—, las familias numerosas y aquellas donde algún niño abandonó la escuela fueron los más afectados. La relación entre escolaridad y alimentación volvió a ser evidente: la escuela no solo enseñó, también alimentó. Su fragilidad institucional agravó la emergencia.
Hambre, pobreza y desigualdad
Los especialistas coincidieron en que el deterioro de los indicadores sociales encendió una alarma que debería interpelar a toda la dirigencia política. La inseguridad alimentaria no fue una consecuencia inevitable del ajuste, sino el resultado de decisiones que priorizaron el equilibrio financiero por sobre la equidad social.
En términos económicos, la contracción del consumo interno y la pérdida del poder adquisitivo impactaron directamente en la nutrición. En términos sociales, el hambre dejó huellas que no se borraron con una recuperación coyuntural. Cada niño que pasó hambre arrastró una deuda que condicionó su salud, su desarrollo y su futuro.
La Argentina, que alguna vez se enorgulleció de su capacidad de producir alimentos para el mundo, convivió con millones de chicos que no comieron lo suficiente. Esa paradoja sintetizó una crisis que fue más moral que económica: un país que exportó comida, pero no garantizó un plato en la mesa de sus propios hijos.
Un país que no puede mirar hacia otro lado
El hambre infantil no fue solo una consecuencia de la pobreza, sino su expresión más cruda. Lo que se discutió en 2025 no fue únicamente el acceso a los alimentos, sino la posibilidad misma de construir un futuro común. La desigualdad alimentaria marcó una frontera social y política que atravesó generaciones.
Los comedores populares, las escuelas y las organizaciones barriales siguieron sosteniendo una función esencial que el Estado debilitó. En esos espacios, el derecho a la alimentación se defendió día a día, con recursos escasos y una convicción que desafió la indiferencia.
El hambre, en definitiva, no fue una cifra más del ajuste. Fue la evidencia de un modelo de país que priorizó el ahorro sobre la vida. Y mientras una de cada tres infancias siguió pasando hambre, cualquier relato de estabilidad económica perdió sentido.
Fuente fotografías: UCA.
Te Puede Interesar:
https://www.instagram.com/diarioncomatanza
https://facebook.com/diarionco