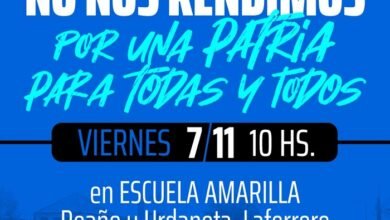Una investigación impulsada por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral y ONU Mujeres identificó las características, fortalezas y desafíos de los espacios comunitarios de cuidado en el distrito.
Por Florencia Belén Mogno
En los últimos tiempos, el entramado comunitario de cuidado en La Matanza volvió a cobrar protagonismo frente al avance de la pobreza estructural, el recorte de recursos y el aumento de la demanda alimentaria.
En ese contexto, los comedores, centros barriales y espacios impulsados por organizaciones sociales, vecinas y promotoras territoriales sostuvieron (a pulmón), a atención cotidiana de miles de personas. Lejos de ser meras respuestas a la urgencia, estos espacios se configuran como verdaderas redes de cuidado con perspectiva de derechos, aunque aún invisibilizadas y precarizadas.
Con ese objetivo, la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (FDHI), a través de su Observatorio de Géneros y Políticas Públicas (OGyPP), realizó una investigación titulada “Mapeo de espacios de cuidados comunitarios. Municipio de La Matanza, provincia de Buenos Aires”.
De acuerdo con la información a la que tuvo la oportunidad de acceder Diario NCO, el trabajo fue desarrollado en el marco del proyecto Cuidados Comunitarios, implementado en conjunto con la Asociación Lola Mora y ONU Mujeres.
Detalles del proyecto
La propuesta consistió en relevar, sistematizar y analizar información sobre los espacios de cuidado con presencia territorial en La Matanza, con el fin de contribuir al reconocimiento de sus trabajadoras, visibilizar sus necesidades concretas y fortalecer la articulación entre redes comunitarias y políticas públicas.
Según el informe, casi la mitad del universo relevado corresponde a comedores comunitarios y la asistencia alimentaria resultó ser la principal prestación brindada por estos espacios, incluso en aquellos casos donde no constituía su objetivo inicial. La mayoría de los lugares relevados ofrece más de un servicio, sumado a tareas sociales, sanitarias y educativas con distintos niveles de formalización.
En cuanto a las poblaciones destinatarias, se observó una fuerte orientación a las infancias, adolescencias y familias en general. Sin embargo, hubo escasa presencia de organizaciones centradas en personas mayores, personas con discapacidad o identidades LGBTIQ+, lo cual evidencia un área pendiente de expansión y atención.
Los espacios de cuidado, en su mayoría, tienen un alcance territorial reducido, de menos de 500 personas, lo que reafirma su anclaje barrial. De hecho, en numerosos casos, su origen se vinculó al accionar solidario de vecinas que, frente a la urgencia, abrieron las puertas de su hogar para responder colectivamente a las necesidades alimentarias del barrio.
Ampliación de la investigación
En cuanto al aspecto jurídico, gran parte de las organizaciones carece de personería o inscripción legal. Este fenómeno es más frecuente en los comedores, donde la informalidad suele estar directamente asociada al origen espontáneo del espacio, mientras que los Centros Integrales de Cuidado mostraron mayores niveles de formalización institucional.
Uno de los puntos críticos del informe fue la infraestructura. Muchas de las organizaciones funcionan en casas particulares o espacios prestados, sin condiciones edilicias adecuadas ni acceso pleno a servicios básicos como gas, agua potable o electricidad.
A esto se suman las necesidades de equipamiento y mejoras estructurales que afectan directamente la calidad de la atención y la seguridad de quienes asisten y trabajan en estos lugares.
En cuanto al financiamiento, los datos recabados evidenciaron una estructura sostenida por múltiples fuentes: estatales, comunitarias y autogestionadas. Aunque los programas públicos constituyen una fuente de ingresos importante, la mayoría de los espacios no cuenta con financiamiento exclusivo del Estado. Por el contrario, se destacan las donaciones barriales, la venta de bienes o servicios y los aportes económicos personales de las propias trabajadoras.
Precisiones y resultados
El relevamiento también alertó sobre nuevas problemáticas emergentes o la profundización de las ya existentes: aumento en la demanda alimentaria de personas adultas mayores, y crecimiento del consumo problemático.
A estos puntos se sumaron el incremento de situaciones de violencia en los barrios e incluso mayor presencia del narcotráfico. Todo ello con iguales (o incluso menores) niveles de recursos que los disponibles en años anteriores.
En este escenario, el mapeo del OGyPP resulta una herramienta clave para visibilizar el trabajo cotidiano que sostienen miles de mujeres en los barrios de La Matanza y para señalar la urgente necesidad de avanzar hacia un sistema de cuidados integral que reconozca, jerarquice y articule con los espacios comunitarios.
Fuente fotografías: Fundación para el Desarrollo Humano Integral.
Te Puede Interesar:
https://www.instagram.com/diarioncomatanza
https://facebook.com/diarionco